Don Politik
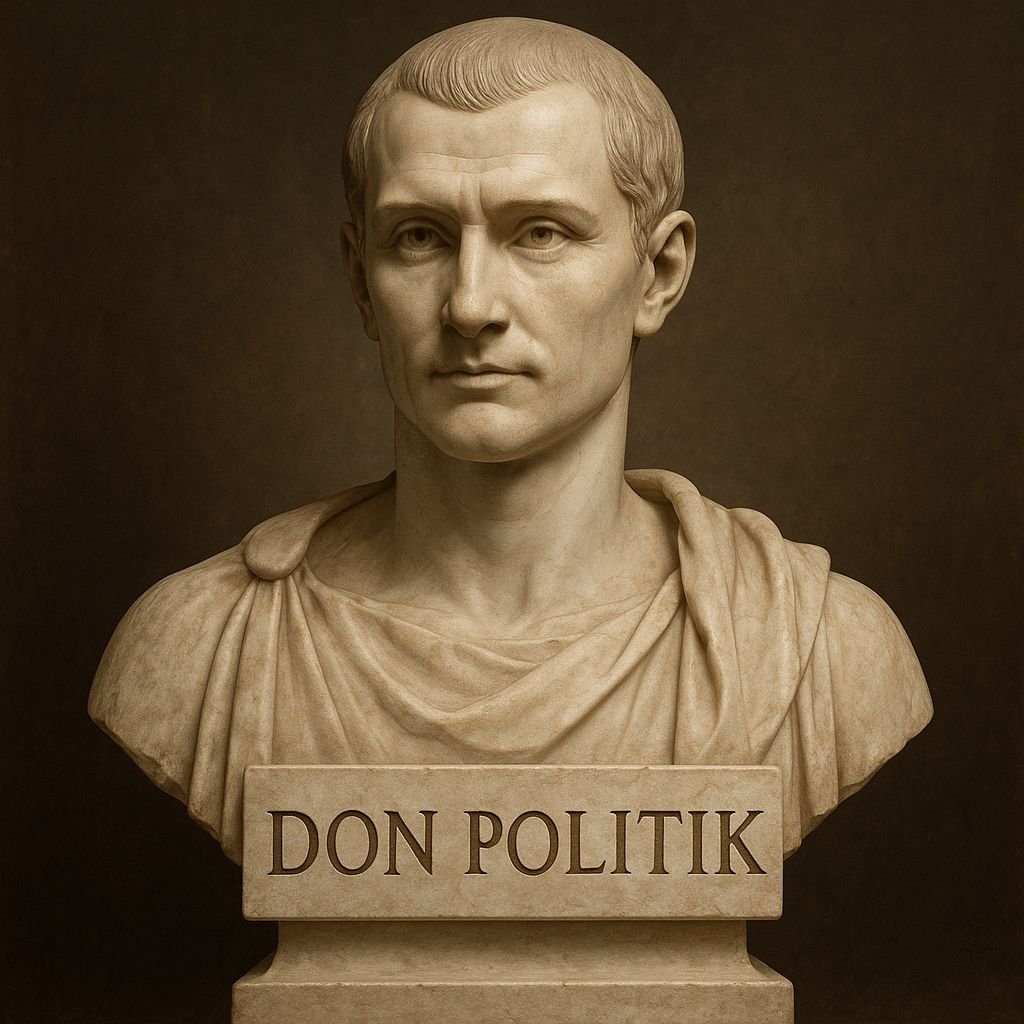
Lo ocurrido en un campo de futbol en Salamanca no es solo un hecho violento más en la estadística de seguridad. Es una postal incómoda de algo más profundo: la descomposición social que avanza cuando el crimen organizado deja de ser un fenómeno lejano y se instala en los espacios más simbólicos de la vida comunitaria. La cancha, el deporte, la convivencia familiar.
Aquí no se trata de revictimizar ni de explotar el dolor. Se trata de entender el mensaje social que deja este episodio: cuando la violencia alcanza un espacio de recreación, lo que está en juego no es solo el orden público, sino el tejido social.
En ese contexto resultan especialmente preocupantes las declaraciones de voces vinculadas a MORENA que han normalizado la idea de que “el narco da empleos”. Ese argumento no es ingenuo ni marginal. Es una narrativa peligrosa que busca reencuadrar al crimen organizado como actor económico, diluyendo su naturaleza criminal y su impacto devastador en comunidades, familias y generaciones completas.
Te Recomendamos: Trump continuará con ataques contra el narco, sin importar que sea México
El problema de fondo es que ese discurso conecta directamente con la lógica de “abrazos, no balazos”, impulsada desde el poder federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Una narrativa que, más allá de su intención original, terminó enviando señales de permisividad, debilitando el principio básico de autoridad del Estado y dejando amplios vacíos que hoy se reflejan en hechos como el de Salamanca.
Pero sería un error —y una salida cómoda— reducir todo a la responsabilidad del gobierno. No todo es labor policial, ni todo se resuelve con fuerza contra fuerza. El verdadero desafío es que el crimen organizado ha logrado penetrar en la normalidad social, en la economía cotidiana, en los imaginarios de éxito, y ahora, de forma brutal, en la vida familiar y comunitaria.
Cuando un joven ve en el narco una opción viable, cuando una comunidad guarda silencio por miedo o conveniencia, cuando se relativiza la ilegalidad bajo el argumento de la necesidad económica, el problema deja de ser exclusivamente institucional y se convierte en un fenómeno cultural y social.
La ausencia de acciones coordinadas y más contundentes —entre federación, estados, municipios, escuelas, familias, iglesias y organizaciones civiles— ha permitido que esta normalización avance. No se trata solo de patrullas, operativos o detenciones; se trata de reconstruir límites morales y sociales, de recuperar la noción de que hay conductas que no pueden justificarse, aunque generen ingresos.
Te Recomendamos: Claudia Sheinbaum pide que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento
Lo ocurrido en la cancha es un llamado de alerta: el narco ya no está solo en las esquinas oscuras o en las rutas del trasiego. Está tocando lo más importante de una sociedad: la familia, la infancia y los espacios de convivencia.
Y hay un elemento adicional que no puede seguir ignorándose: la división política permanente. Mientras los actores públicos sigan más concentrados en dividir que en unir, mientras las ideologías se utilicen como trincheras y no como puntos de encuentro, el crimen organizado seguirá avanzando con ventaja. La narrativa de fifís contra chairos, de bandos irreconciliables, ha sido funcional para el discurso político, pero devastadora para la seguridad y la cohesión social.
Este no es un problema que se resuelva con héroes ni heroínas, ni con caudillos que prometan soluciones personales o épicas. La violencia no se combate con protagonismos, se enfrenta con unidad institucional, acuerdos mínimos y una visión compartida de país. Cuando la política se fragmenta, el crimen se organiza; cuando el Estado discute, el narco ocupa espacios.
Lo ocurrido en Salamanca debería recordarnos que la seguridad y la reconstrucción del tejido social no tienen color partidista. O se entiende como una causa común —por encima de ideologías, elecciones y narrativas identitarias— o seguiremos normalizando que la violencia llegue, sin resistencia suficiente, a la cancha, a la casa y a la familia. Y entonces, ya no habrá discurso que alcance para explicar por qué perdimos lo esencial.


