Don Politik
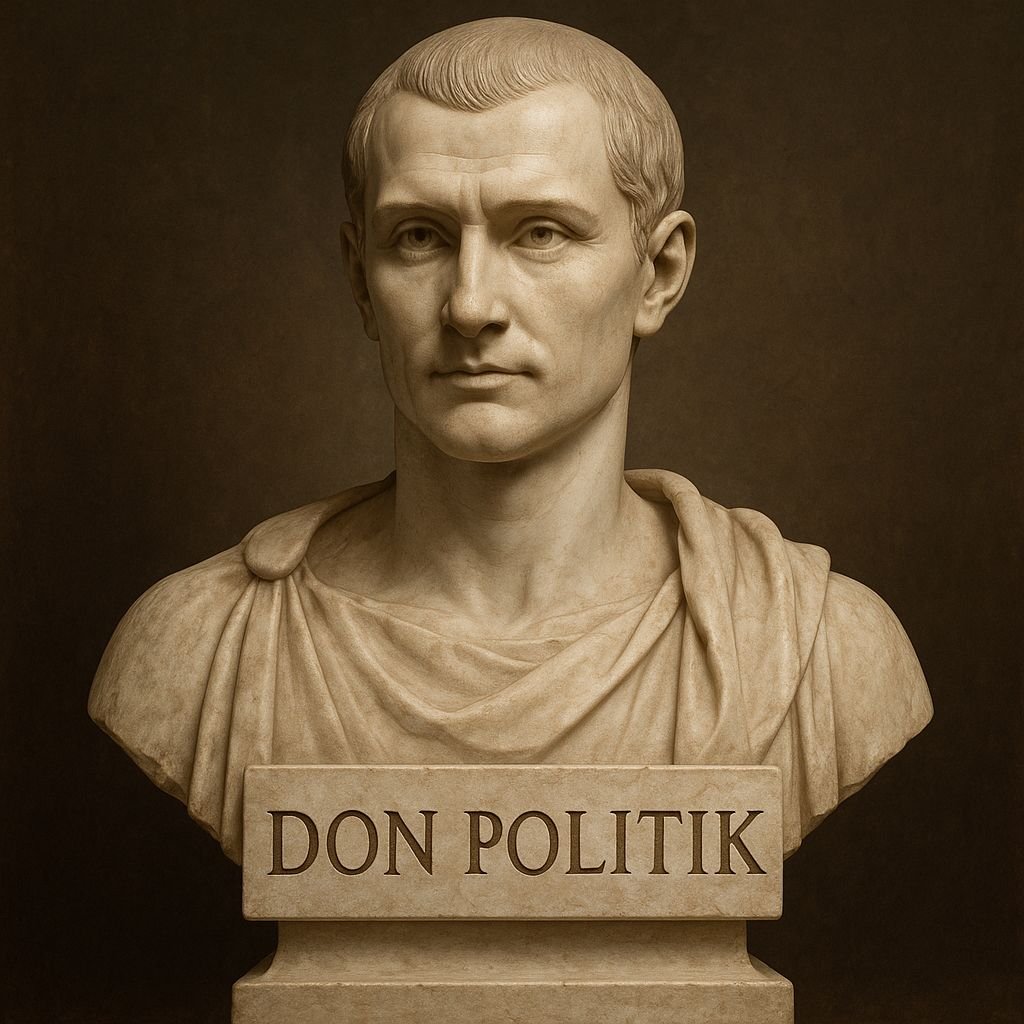
La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras las luces del Festival de las Velas encendían el centro histórico de Uruapan, las balas apagaron la vida de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente que apenas un año antes había prometido “recuperar el orden y la dignidad” de su municipio. Su asesinato no fue un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de un país donde ejercer la política se ha convertido en una profesión de alto riesgo.
Manzo simbolizaba una nueva generación de líderes locales: sin partido, con discurso frontal y con una narrativa de autoridad que desafiaba a los grupos criminales. Su ascenso rápido —de diputado federal por Morena a primer presidente municipal independiente de Uruapan— revelaba tanto la fatiga ciudadana ante los partidos tradicionales como el vacío institucional que empuja a los liderazgos emergentes a jugarse la vida por ocupar espacios de poder.
Sin embargo, su estilo confrontativo, su retórica de “mano dura” y sus denuncias constantes contra el crimen organizado lo colocaron en la línea de fuego. En una región marcada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, el control territorial no se mide sólo en hectáreas de aguacate, sino en quién puede hablar, mandar o resistir.
Una estadística que se volvió rostro
El homicidio de Manzo se suma a la larga lista de políticos asesinados en México durante los últimos 15 años, una tendencia sostenida que revela la erosión del Estado local. Desde 2010, más de 500 autoridades, candidatos y líderes comunitarios han sido asesinados; sólo en los procesos electorales de 2018 y 2024 se contabilizaron más de 200 víctimas. La mayoría eran alcaldes, regidores o aspirantes en municipios donde el crimen y la política se entrelazan como dos caras de la misma moneda.
El municipio, célula esencial de la democracia mexicana, se ha vuelto el eslabón más débil de la cadena institucional. Allí donde la policía local carece de armamento, salarios dignos o respaldo estatal, el crimen organizado impone su propio orden. No se trata de un “narco-Estado” en sentido estricto, sino de un Estado fractal: un archipiélago de territorios donde coexisten la ley y la violencia, el gobierno y la intimidación.
La pregunta de fondo: ¿México es un narco-Estado?
La respuesta es compleja y debe alejarse del sensacionalismo. México no es un narco-Estado en el sentido académico del término: el gobierno federal mantiene control fiscal, diplomático y administrativo. Pero sí existe una captura subnacional del poder, una gobernanza híbrida en la que el crimen participa de la política, financia campañas, impone candidatos o cobra rentas a gobiernos locales.
La violencia política no busca siempre el poder formal; muchas veces busca neutralizarlo. Los asesinatos de alcaldes y candidatos son mensajes: “aquí manda otro”. El caso de Carlos Manzo, ocurrido a la vista de cientos de familias, no sólo fue un ataque al individuo, sino una demostración pública de dominio territorial.
Tres claves para entender la crisis
- Fragmentación criminal: más de 200 células activas en el país tras la disolución de los grandes cárteles. Cada una busca controlar rentas locales, no exportar drogas.
- Impunidad estructural: más del 90% de los homicidios no tienen sentencia; la violencia, por tanto, se vuelve rentable.
- Debilidad municipal: los gobiernos locales son el primer frente de extorsión y el último eslabón de protección.
El costo de gobernar sin Estado
Cuando un alcalde muere por atreverse a gobernar, lo que está en juego no es sólo su vida, sino el sentido mismo de la democracia. La muerte de Carlos Manzo expone la fragilidad de un sistema donde el poder local opera sin protección efectiva, y donde la federación responde con comunicados, pero no con instituciones fuertes.
La narrativa oficial hablará de “ataque cobarde”, de “investigación exhaustiva”, de “coordinación interinstitucional”. Pero detrás de esas frases se oculta un dato perturbador: cada homicidio político sin justicia es una derrota simbólica del Estado de derecho.
Más allá de la indignación
El desafío no es solo judicial o policial, sino político y cultural. Implica redefinir el pacto entre ciudadanía y Estado: garantizar que gobernar no sea una condena de muerte. Se requiere una política de seguridad diferenciada por nivel de riesgo, una estrategia nacional de protección a autoridades locales y una narrativa pública que restituya el valor del servicio público como acto de vida, no de martirio.
Porque cada vez que un político cae asesinado, se derrumba un pedazo del Estado que todos compartimos.
Carlos Manzo quiso demostrar que la independencia política podía significar independencia del crimen. Lo mataron por eso. Su historia no es una excepción; es una advertencia. Mientras la violencia siga siendo el lenguaje con el que se disputan los territorios del poder, México seguirá escribiendo su historia con sangre.

